El farero bajó hasta el acantilado a cenar en un atardecer de mar tranquila, el chaleco raído, la chaqueta gastada y las botas resistentes. La sirena lo esperaba con la mitad de pez siendo lamida por las aguas y la arena raspándole lo codos, el pelo negro engalanado de algas pegándosele a las mejillas. Él se sentó en una roca y le ofreció un trozo de pan y algo de queso. Mientras comían, ella preguntó:
- ¿Cuándo renunciarás a tu isla y me dejarás descubrirte los secretos del fondo del mar?
- Debo encender el faro cada noche para guiar a los barcos.
- Ya no quedan barcos. Sólo tú.
- Eso no importa.
Cuando acabó con el queso, la sirena tomó impulso, nadó un poco y se sumergió. Regresó a la playa con la luz rosácea del anochecer arrancándole destellos pálidos de la piel húmeda y salada.
- ¿No quieres conocer los palacios submarinos de coral, ni a los monstruos de luz de las profundidades abisales? ¿No deseas cogerme de la mano y hundirte conmigo en lo más profundo del océano, dónde nunca se me reseque la piel ni tú debas mirar la altura del sol?
- Ni ellos ni tú me necesitáis. Los barcos sí.
- Te lo digo siempre. Ya no quedan barcos. Sólo tú.
- Eso no importa.
Ya no se veían con nitidez, sólo intuían la figura del otro en medio de una penumbra cenicienta, adivinándose por la voz.
Él se puso en pie.
- Debo subir a encender el faro.
- Mañana habrá mar brava. No volveré hasta dentro de una semana.
- Te traeré una manzana.
- Volveré hasta que te quedes sin nada y ni siquiera puedas encender el faro.
- Los barcos me seguirán necesitando.
Ella sonrió, arqueó el cuerpo hacia atrás y, con un salto, se sumergió en el mar.
Él camino de vuelta a su hogar, como cada noche.
miércoles, 15 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

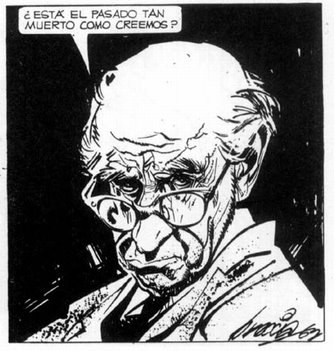






No hay comentarios:
Publicar un comentario